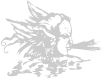No hay cabida a la indiferencia ante la cuestión del erotismo. Ya sea que convoque al artista a escribir las prosas o los poemas más apasionados; a pintar, a esculpir o a fotografiar las imágenes más bellas; ya sea que invite al soñador a las fantasías más perversas, o al perverso a realizar los escenarios más acordes con su perversión. El erotismo «afecta», no deja indiferente, convoca desde el goce más primario del ser hablante. Pero, a lo largo de la historia y con el avance de la sofisticación que provee la civilización, la línea que separa erotismo y pornografía se ha hecho también más sutil.
La concepción psicoanalítica reconoce un forzamiento que sufre el sujeto desde el momento mismo de su nacimiento, desde lo más primario de su inserción social. Porque las condiciones de esa inserción le exigen un límite a un goce que, por definición, es autista, solitario.
Desde el momento mismo en que es recibido por el Otro social, el cuerpo del niño se convierte en un cuerpo marcado, ya no «natural», si cabe esa expresión. Las condiciones de su supervivencia estarán anudadas a las condiciones de la demanda y el deseo. A partir de allí se irá articulando como un cuerpo erógeno, donde su propio autoerotismo ya no le será tan «propio». El forzamiento que le impone la dialéctica de la demanda y el deseo, ya desde el inicio de su vida, abre el camino a las vicisitudes del deseo y del goce. El erotismo del infante, centrado en las zonas erógenas que darán forma a su cuerpo sexuado, ya está marcado por un más allá de la biología. A partir de allí se introduce en la deriva de las vicisitudes y paradojas de la vida erótica.
Una vida erótica que atrapó el interés de pensadores como el francés Georges Bataille. En el prólogo de su libro, «El Erotismo», dice: «El espíritu humano está expuesto a las más sorprendentes conminaciones. Se teme sin cesar a sí mismo. Sus movimientos eróticos le horrorizan. La santa se aparta con horror del voluptuoso: ignora la unidad de las pasiones inconfesables de éste último y de las suyas propias (…) Pero el hombre puede superar lo que le horroriza, puede mirarlo cara a cara. Gracias a ello escapa al extraño desconocimiento de sí mismo, que lo ha definido hasta ese momento».
Bataille se interesa por el sentido que el erotismo tiene para los humanos y descarta, de entrada, una aproximación por el lado de la ciencia. Más allá de que su referencia sea la actividad sexual en los animales sexuados y en los seres hablantes, aparentemente sólo estos han hecho de su actividad sexual, una actividad erótica, una búsqueda psicológica independiente del fin natural dado a la sexualidad reproductiva. Dice Bataille: «El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Es la exaltación de la vida. No obstante hay, en la búsqueda psicológica que lo acompaña, algo que no es extraño a la muerte. El Marqués de Sade decía: «No hay mejor remedio de familiarizarse con la muerte, que aliarla a una idea libertina».
Distingue erotismo y reproducción desde una interesante particularidad: mientras en esta última lo que se reproducen son individuos, distintos unos a otros, contables, discontinuos, en el erotismo se trata de borrar esa discontinuidad y sustituirla por un sentimiento de continuidad profunda. Toda la actuación erótica busca destruir la estructura del ser cerrado, del individuo en su unidad. Y, para ello es importante el desnudo, pues la desnudez abre a un estado de comunicación, anuncia esa des-posesión que se cristaliza en la acción erótica.
En el erotismo, lo que está en juego, es siempre una disolución de las formas constituidas. Se trata de trastornarlas. Desordenarlas al máximo.
La pasión de los amantes introduce y prolonga la fusión de los cuerpos y hasta puede tener un sentido más violento que el propio deseo de los cuerpos. Más allá de las promesas de felicidad que la acompañan introduce, antes que nada, trastorno y perturbación. Cuando esta pasión es tan grande se hace comparable a su contrario: el sufrimiento. Porque ella busca la fusión de dos seres, porque en el fondo es una búsqueda imposible, por eso ella compromete el sufrimiento.
Para Bataille, la actividad sexual de hombres y mujeres no es necesariamente erótica. Lo es cada vez que no es rudimentaria, que no es simplemente animal. Y piensa el camino de la sexualidad en el ser humano, un camino hecho de restricciones, prohibiciones, en especial respecto a la actitud para con los muertos y, casi al mismo tiempo, para con la actividad sexual. Son los tabúes primitivos que acompañaron este recorrido y, en la medida en que se hicieron vigentes, el sujeto se fue deslizando desde la sexualidad sin vergüenza hacia la sexualidad vergonzante de la que el erotismo se desprendió.
Si podemos definir a la experiencia erótica, podemos decir que es una experiencia personal de la prohibición y de la trasgresión. La transgresión levanta la prohibición sin suprimirla: éste es el resorte del erotismo. Transgrede la prohibición, pero manteniéndola, para disfrutar de ella. Pero esto no es siempre sin el precio de la angustia en tanto el ser hablante lleva inscripta la prohibición en lo más íntimo de su ser. En todos nosotros hay restricción a la libertad sexual. La hay como ley universal, pero en la medida en que se inscribe en nuestra historia personal.
El erotismo, en su conjunto, es infracción de la regla de prohibición de muerte y sexualidad. Empieza allí, donde acaba el animal, pero la pulsión es resorte de su fundamento. Un fundamento del que el ser hablante se aparta con horror pero al mismo tiempo lo sostiene.
El erotismo como experiencia del deseo busca sin cesar, afuera, un objeto…un objeto de deseo. El olfato, el oído, la vista, el gusto tienen un valor erótico intenso. El desnudo de una mujer hermosa puede encarnar la imagen del erotismo. «Pero el objeto de deseo es diferente del erotismo. No es el erotismo, sino el erotismo de paso por él», dice Bataille, allí donde el objeto erótico sirve al erotismo en su búsqueda de la fusión, del borramiento de los límites.
Hombre y mujer, en el juego del deseo y del goce, en una vida sexual en la que Freud ubica la actividad del lado de los hombres y la pasividad del lado de las mujeres. Sin embargo, reconoce que ellas son las que tienen el poder de provocar el deseo. Y no porque sean más bellas o deseables, sino porque se proponen al deseo. Se proponen como objeto al deseo agresivo de los hombres.
En las lógicas del encuentro entre los sexos, más allá de la posible dialéctica entre el deseo y el amor, no podemos desconocer la posibilidad del deslizamiento al exceso perverso, por un lado, o al enamoramiento idealizante, por otro.
Ya Freud había observado la dificultad de encontrar un equilibrio entre el deseo y el amor, allí donde el deseo no se consuma en un goce devastador, alejado de los componentes tiernos, garantes de la permanencia del lazo amoroso.
En la concepción freudiana, la clínica de la vida amorosa y su «pathos» revelan una fuerte disociación entre la idealización del objeto edípico, difícil de ceder, y su opuesta degradación. El desdoblamiento del objeto erótico es un fenómeno de estructura: el padre perverso o el padre idealizado; la santa o la puta, altar o burdel en los dos espacios donde se despliega la polaridad excluyente amor-deseo. Las variantes sintomáticas de la vida erótica pueden pensarse como efectos de la dificultad de armonizar esa polaridad en la constitución subjetiva.
La pareja consumada es aquella que puede sostener la tensión de la pulsión, el supuesto autoerotismo del goce, en el terreno del amor. El cuerpo pulsional se humaniza en la intimidad del sexo cuando la fusión libidinal no excluye ni lo real del sexo ni lo imaginario del amor.
Pero en la constitución de la pareja está la trampa misma de lo que puede ser su fracaso. Por un lado, la alianza necesita de pactos formales o implícitos que exigen permanencia y estabilidad y terminan dando forma a los noviazgos, matrimonios, concubinatos, etc. Pero eso mismo origina tensiones inevitables con el deseo, porque éste es siempre insatisfecho y se resiste a la exclusividad. Es la renovación permanente del conflicto deseo-ley que está en la base de la construcción de la subjetividad.
En tanto el erotismo es una experiencia personal de la prohibición y de la trasgresión, no es sin síntoma para el sujeto. Y de eso nos habla Freud en sus «Contribuciones a la Psicología del Amor», una trilogía que escribe entre 1910 y 1918.
La primera contribución la llama: «Sobre un tipo particular de objeto en el hombre» (1910). Examina allí lo que para él son las condiciones de la vida erótica. Condiciones que hacen a las soluciones eróticas.
Freud intenta pensar la relación sexual a partir de sus dificultades; de cómo se combinan el amor y el goce sexual; de cómo se relacionan hombres y mujeres; de cómo se eligen unos a otros. Y descubre que hay ciertas condiciones que, para algunos hombres, debe tener el objeto de amor. Una primera es la del «tercero perjudicado»: la persona no elige nunca, como objeto amoroso, a una mujer que permanezca libre. Siempre tiene que pertenecer a otro hombre, marido, prometido o amigo. Es decir que para reconocerla como deseable es necesario que sea no-toda de él. El sujeto queda ubicado como tercero excluido.
Pero hay una segunda condición: la mujer casta y fiel no alcanza el brillo para constituirse en objeto de amor; sólo es atractiva aquella cuya conducta sexual merezca mala fama y de cuya fidelidad se pueda dudar. Es la condición de amor por «mujeres fáciles», de mala reputación y cuya fidelidad es siempre dudosa.
Así como en la primera condición se satisfacían tendencias hostiles hacia el hombre a quién se arrebataba la mujer amada, esta segunda condición, la de la liviandad de la mujer, se relaciona con los celos. Pero lo interesante es que esos celos jamás se dirigen al poseedor legítimo de la amada, sino a extraños recién llegados de los que se puede sospechar. Incluso, en muchos casos, el amante no tiene deseo de poseer por sí solo a la mujer y está enteramente cómodo en una relación triangular. En el momento de los celos, el amor llega a su apogeo y toma un carácter compulsivo.
Dos condiciones más ya no tienen que ver con condiciones exigidas al objeto de deseo, sino con la conducta del amante. Y tenemos así al hombre que trata como objeto amoroso, muy valorado, a mujeres «livianas»; son las únicas personas a quienes pueden amar, se obsesionan con ellas y se auto-exigen fidelidad. Pero esto no significa que ésta será la única relación en su vida. Por el contrario, en ella se repetirán varias veces pasiones de esta índole donde los objetos de amor se irán sustituyendo, con igual intensidad, formando una larga serie. Lo interesante aquí es que, una vez que la posee, se produce la degradación del objeto.
La cuarta y última condición es aquella en la que el hombre tiende siempre, a «rescatar» a la amada. Está convencido de que ella lo necesita, que sin él perderá todo apoyo moral. Se trata de mantener a la amada en la senda de la «virtud» y allí, sí, puede volverse la mujer ideal.
Las mujeres se sitúan entre los hombres como «un valor de cambio», investido libidinalmente, ya sea como objeto idealizado o degradado. Desde ese valor fálico, la mujer puede deslizarse de la virgen a la prostituta. A nivel inconciente, a menudo coinciden en el mismo objeto, lo que a nivel conciente se presenta como opuestos. Se trata, entonces, del desdoblamiento del objeto erótico como fenómeno estructural.
Tanto en las condiciones de amor como en la conducta del amante, Freud reconoce efectos de la fijación infantil a la madre. Los objetos de amor llevan el sello de los caracteres maternos, aunque algunos parezcan contrariarlo. Así, el prototipo materno inaugura la serie de elecciones de objeto que serán los sustitutos amorosos.
Y a esto no es ajena una observación freudiana: «Si quien ejerce el psicoanálisis se pregunta cuál es la afección por la que se le solicita asistencia más a menudo, deberá responder que, prescindiendo de la angustia en sus múltiples formas, es la impotencia psíquica». Es importante no dejar pasar por alto que habla de impotencia psíquica cuando está pensando en la perturbación que afecta a hombres de naturaleza intensamente libidinosa, hombres muy deseantes que, en el momento del acto sexual, ven disminuida su potencia viril, con la consiguiente dificultad para llevar adelante el acto. Pero estos hombres saben que esa inhibición de su potencia sólo ocurre con ciertas personas y no con otras. Y la experiencia clínica devela un carácter universal en su etiología, lo que Freud señala como la fijación incestuosa no superada, a la madre y hermanas. Fijación que es la medida de la atracción de los primeros objetos amorosos infantiles reforzada por impresiones accidentales que se anudan al quehacer sexual infantil.
Esto es planteado por Freud en su segunda contribución: «Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa (o erótica)» (1912) donde sostiene que si el objeto de amor es un sustituto del prototipo infantil materno, el hombre debe poder rebajar un poco a la mujer para poder desearla sexualmente. Sólo es posible mantener activa la corriente sensual cuando encuentra partenaires que no recuerdan a los primeros objetos incestuosos y, por lo tanto, prohibidos. Así la vida amorosa de estos seres permanece escindida, separada en dos orientaciones: En una se degrada el objeto sexual y en la otra se reserva la sobreestimación para los objetos incestuosos. Se separan la puta y la santa y se gana así a la madre como objeto para lo sensual, por vía de la degradación.
Es decir que si hay una dificultad en la elección de objeto es porque el objeto elegido, la madre es, al mismo tiempo, partenaire prohibido.
Freud encuentra una diferencia entre hombres y mujeres: ellas no necesitan degradar el objeto sexual con la misma intensidad que el hombre, porque falta en ellas la sobreestimación del objeto. La condición aquí es lo prohibido; la condición de lo prohibido en un amor secreto. En la mujer es más fuerte el íntimo enlace entre prohibición y sexualidad. La búsqueda del obstáculo aumenta el valor libidinal y pueden, así, «gozar del amor».
La excepción está en las mujeres en posición masculina: ellas pueden degradar al hombre que desean, su amante, y mantener una relación matrimonial con un hombre idealizado.
Son soluciones eróticas que permiten, tanto a hombres como a mujeres sortear la impotencia psíquica y la frigidez femenina.
Lo interesante es que Freud plantea que la libertad sexual irrestricta no lleva a mejores resultados pues hace falta un obstáculo para el empuje de la libido. Allí donde la satisfacción amorosa no tropieza con dificultades, allí muere el deseo y decae el amor. Más aún, sostiene que en la naturaleza misma de la pulsión sexual hay algo desfavorable al logro de la satisfacción plena. Y, posiblemente, su raíz está, por un lado, en la prohibición del incesto que obliga a que el objeto sexual definitivo (si lo hay), nunca es el originario sino siempre un sustituto de aquél; y, por otro, que el camino del desarrollo libidinal se organiza entre contingencias y vivencias articuladas a las pulsiones parciales, en un proceso de erogenización del cuerpo que no garantiza que todas ellas terminen conformando la genitalidad adulta.
Hay una tercera contribución que hace Freud a la vida erótica: Es de 1918 y se llama: «El tabú de la virginidad». Aquí examina la lucha entre los sexos y subraya «la sujeción amorosa» o «servidumbre sexual» de la mujer hacia el hombre, semejante a la que se establece con el hipnotizador. Analiza «el tabú de la virginidad» y las perturbaciones en el matrimonio, donde el odio materno retorna y se transfiere al marido. Para Freud, la hostilidad que la mujer siente hacia el hombre es heredera directa del odio a la madre. Esto produce una combinación entre la sujeción amorosa y la hostilidad de la mujer hacia el hombre que, muchas veces- dice el autor- se agota en el primer matrimonio y el segundo ya puede ser más exitoso. Pero nada garantiza la felicidad conyugal y el odio puede retornar, eventualmente, en la relación entre los sexos y manifestarse, por ejemplo, en la frigidez de la mujer como respuesta a la pérdida de la virginidad.
Estas características que dan forma a la concepción freudiana de «La psicología del amor» y que nosotros podemos pensar como «las lógicas de la vida erótica» no hacen más que confirmar que, en sus orígenes mismos, la sexualidad humana es esencialmente traumática. Ya desde los primeros encuentros del bebé con el seno, se instala el choque entre las pulsiones y la coacción del mundo exterior. Pero hay algo que complica más a esa sexualidad arcaica: en ella la indistinción entre pulsiones hostiles y eróticas, deja sus efectos. Desde esa fusión pulsional, el amor no se distingue del odio. Y la tensión que resulta de ello buscará salidas que irán modelando las formas que adquirirá la sexualidad y el amor en la edad adulta: esas son las «soluciones eróticas» que el sujeto encuentra en el curso de la vida. Se trata de reconocer que, en la sexualidad humana, los objetos de deseo no son innatos. A nosotros nos corresponde descubrirlos. Esto se hace en la primera infancia y se redescubre en la pubertad construyendo un proceso que no se despliega sin dolores ni sacrificios. La vida amorosa no forma parte de la «naturaleza de las cosas» sino que corresponde a elecciones soportadas desde el inconciente, en una dialéctica deseo-goce que establece las condiciones del amor y sus tropiezos.
Freud insiste en la bisexualidad como estructura psicológica universalmente presente en los seres humanos. Plantea que una de las heridas narcisistas más fuertes para la megalomanía infantil es la que se sufre al tener que renunciar a la bisexualidad. La confusión que engendran esos anhelos bisexuales en la organización precoz de la subjetividad, gravita sobre numerosos aspectos de la misma. Gravita en las diferentes maneras en que tratamos de resolver nuestro deseo imposible de ser y tener los dos sexos. Gravita, también, en lo más recóndito de nuestro imaginario, allí donde invariablemente somos omnipotentes, bisexuales e inmortales.
Las vicisitudes de la vida erótica pasan por las manifestaciones más variadas. Entre ellas las inhibiciones de la función sexual que, en el varón, aparecen con más frecuencia en la impotencia, en la eyaculación precoz, en la ausencia de sensación de placer en el orgasmo, etc.; y que, en la mujer, se presentan como angustia directa a la función sexual, asco y frigidez.
Pero, más allá de estas inhibiciones, esas vicisitudes se plasman en las homosexualidades y en lo que en la concepción freudiana son nombradas perversiones.
El panorama no se concentra sólo allí. El psicoanálisis pone el acento en el cuerpo arcaico de la psicosomática y de los llamados trastornos de la alimentación. Para todos ellos, la insistencia de la compulsión de repetición, de la pulsión de muerte ligada siempre a lo erógeno del cuerpo desde lo más primitivo de la sexualidad humana.
Me detendré en el tema de las homosexualidades, como una de las posibles soluciones eróticas. Y lo digo en plural buscando ir más allá del mito por el que se la unifica al mismo tiempo que se unifican las explicaciones etiológicas.
Desde el psicoanálisis ponemos el acento en la condición de la libido (que incluye todos los aspectos de la pulsión sexual) de ejercer un doble movimiento: orientarse a personas del Otro sexo o invertirse en el propio. Ese doble movimiento libidinal instala, desde la concepción freudiana, dos tendencias que coexisten en cada niño y perduran en el inconciente de cada adulto. Reconocer el doloroso pasaje infantil por la contradicción entre las corrientes bisexuales y la monosexualidad orgánica nos permite comprender mejor las homosexualidades manifiestas y las tendencias homosexuales inconcientes de los adultos heterosexuales. Pero no podemos pensar que las orientaciones homosexuales adultas responden simplemente a una fijación en los anhelos bisexuales infantiles. Es mucho más complejo el camino a la identidad sexual y a la elección de objeto.
La orientación sexual no es definida por una práctica activa, sino regida por los deseos, las fantasías y las investiduras eróticas que perduran desde la infancia, sean actuadas o no. Por ello es esencial hablar de «homosexualidades», en plural, pues la homosexualidad incluye actos, objetos y estructuras que dan forma a la sexualidad, tal como podemos encontrar en las heterosexualidades. Por ello es importante escuchar en cada uno, la «teoría sexual» que soporta su sexualidad.
Para Serge André, la historia de la homosexualidad es la historia de la homosexualidad masculina. Desde los clásicos, es muy poco lo que se lee sobre homosexualidad femenina. Parecería que nunca se le concedió mucha importancia, en tanto uno de los supuestos es que el erotismo entre mujeres no supone los mismos riesgos (concientes e inconcientes) que el erotismo entre hombres. Pero la homosexualidad femenina y la masculina no son simétricas; las relaciones sexuales entre mujeres no son, en esencia, del mismo tipo que las que pueden darse entre hombres. Se trata de otra clase de erotismo y no de una réplica. Mientras en los hombres homosexuales se puede prescindir de toda referencia al otro sexo y formar una especie de circuito cerrado, la homosexualidad femenina- tal como cita S. André- implica la presencia, al menos potencial, de un tercero masculino a quien se le plantea su pregunta y su desafío: «¿Se puede amar de verdad a una mujer si se es un hombre?», «¿Cómo se ama a una mujer?», «¿Es posible hacer gozar a una mujer sin ser un hombre?». Preguntas que abren la vía a las diferencias clínicas en el terreno mismo de las homosexualidades femeninas.
Desde una concepción que toma como referencia el Edipo positivo, el hombre homosexual le deja todas las mujeres al padre para evitar todo conflicto con él. Por el contrario, la mujer homosexual le deja todos los hombres a la madre y desafía al padre en el terreno mismo de su deseo. Allí donde el hombre homosexual desiste, la homosexual, por el contrario, desafía el deseo paterno disputándole las mujeres y las insignias fálicas.
A nivel del acto sexual, en el caso del varón, está siempre el tabú de quién toma y quién se deja tomar; quién sodomiza y quién es sodomizado. Es decir que, en el momento del cuerpo a cuerpo, siempre habrá la cuestión donde uno de los dos adopta la posición de un hombre que se hace tratar como mujer. Sea cual sea la idealización de la virilidad que supone, la homosexualidad masculina pone en juego la posibilidad de una degradación de la virilidad y de su símbolo. En ese sentido, es más frecuente la culpabilidad que afecta al homosexual, en particular si se trata de un neurótico, y que no es tan evidente en la homosexual. En ella, en cambio, son más fuertes las angustias ligadas a fantasías de daño corporal o las que ponen en evidencia la división subjetiva, la pregunta misma por la feminidad. En muchas homosexuales está el convencimiento de que lo femenino pertenece únicamente a la madre.
La predilección sexual de una persona sólo se convierte en un problema clínico en la medida en que le produzca sufrimiento psíquico. Por ejemplo en homosexuales que sienten que a los ojos de su familia, de la sociedad, de ciertos valores, deberían ser heterosexuales, más allá de que su vida sexual sea satisfactoria. Muchas veces se trata de personas que, en el curso de un análisis descubren que terrores inconcientes le impidieron las relaciones heterosexuales. Pero en la mayoría de los casos, se aferran a la orientación que han asumido y al analista no le corresponde decidir la conveniencia o no del cambio de orientación.
Una pregunta nos queda pendiente respecto a la homosexualidad: ¿siempre hay que considerarla un síntoma o, por el contrario, sólo una versión posible de la sexualidad masculina o femenina? Más aún cuando en la vida de los heterosexuales encontramos también una variedad infinita de guiones eróticos, de objetos fetiche, de disfraces, de juegos sadomasoquistas, etc. que son como espacios privados en su vida amorosa, no compulsivos ni indispensables para llegar al placer sexual.
Las preferencias sexuales sólo son un problema para analizar cuando el sujeto vive su forma de sexualidad como fuente de sufrimiento. Muy pocas veces las personas están dispuestas a perder las soluciones eróticas que encontraron para resolver su problemática sexual.
Hay otras soluciones eróticas que se resuelven, esta vez, en el terreno de las llamadas perversas. La mayoría, tales como el fetichismo, las prácticas sadomasoquistas, el exhibicionismo, el voyeurismo, etc., son tentativas complicadas de mantener alguna forma de relación heterosexual. La condición para considerar perversas a las relaciones sostenidas por estas características es que uno de los partenaires sea completamente indiferente a la responsabilidad, las necesidades o los deseos del otro. Se trata de actos que casi siempre tienen que ver con acciones sexuales condenadas por la ley (abuso sexual de menores, exhibicionismo, violación…). Se trata, generalmente, de un forzamiento más allá del cuidado por la supervivencia del otro o del que ejecuta el acto. Esto es característico tanto de las relaciones sádicas como de las masoquistas. En ellas se hace valer el carácter absoluto de la maldad del goce, no por placer sino porque debe ser; deber que va más allá de los intereses vitales; deber más grande que la vida y el placer. No tiene límites mientras se consagra a él.
En todo deseo coexiste un núcleo perverso. De allí que la génesis de las perversiones podamos buscarla en el interior mismo de la sexualidad considerada «normal». No podemos pensar en perversiones que no sean sexuales. Freud es claro en esto cuando afirma que «en ningún hombre normal falta un agregado de carácter perverso al fin sexual normal y esta generalidad es suficiente para hacer notar la impropiedad de emplear el término perversión en un sentido peyorativo».
La génesis de las perversiones no puede ser revelada más que en los niños puesto que perversos y neuróticos conservan su sexualidad en estado infantil o han retrocedido hasta él.
La búsqueda de placer en el cuerpo erógeno, la curiosidad, el voyeurismo, el exhibicionismo y la crueldad están ya presentes como impulsos en la sexualidad infantil, mucho antes de que la genitalidad haya madurado en él, mucho antes que haya captado su alcance y su sentido.
Si las pulsiones sexuales y de crueldad aparecen tan temprano en la vida del hombre, si ellas pueden satisfacerse en zonas del cuerpo y en objetos que no son «preparados» por la naturaleza como específicos para satisfacerlas, tenemos que pensar que las soluciones eróticas en cada ser hablante, llevarán el sello de aquello que Freud nombró como una sexualidad infantil, perversa y polimorfa.